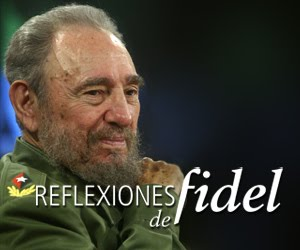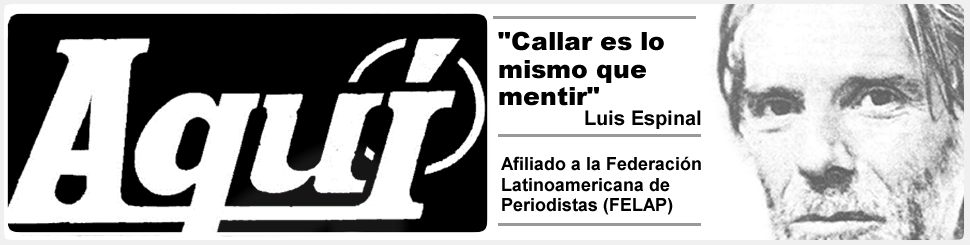
Artículos más leídos
- ‘Los fundadores del alba’, un libro cada vez menos leído
- La Masacre de Kuruyuki en tierra guaraní
- Facultad de Medicina convoca a estudiantes y bachilleres al examen de suficiencia
- Convoca a Curso Prefacultativo y Examen de Dispensación gestión 2014
- Diseño Gráfico es la nueva carrera de la UMSA
- La revolución paceña de 1809: con unidad de la plebe por la libertad…
- Cadena de mentiras e impunidad en la conducta de gobernantes
- Desde Chile nos sumamos
Nortepotosinas en la historia de la mujer boliviana
- Detalles
- Creado en Miércoles, 06 Agosto 2025 12:44
- Categoría de nivel principal o raíz: ROOT
- Categoría: Lucha de nuestros pueblos
Víctor Montoya - Lourdes Peñaranda Morante*
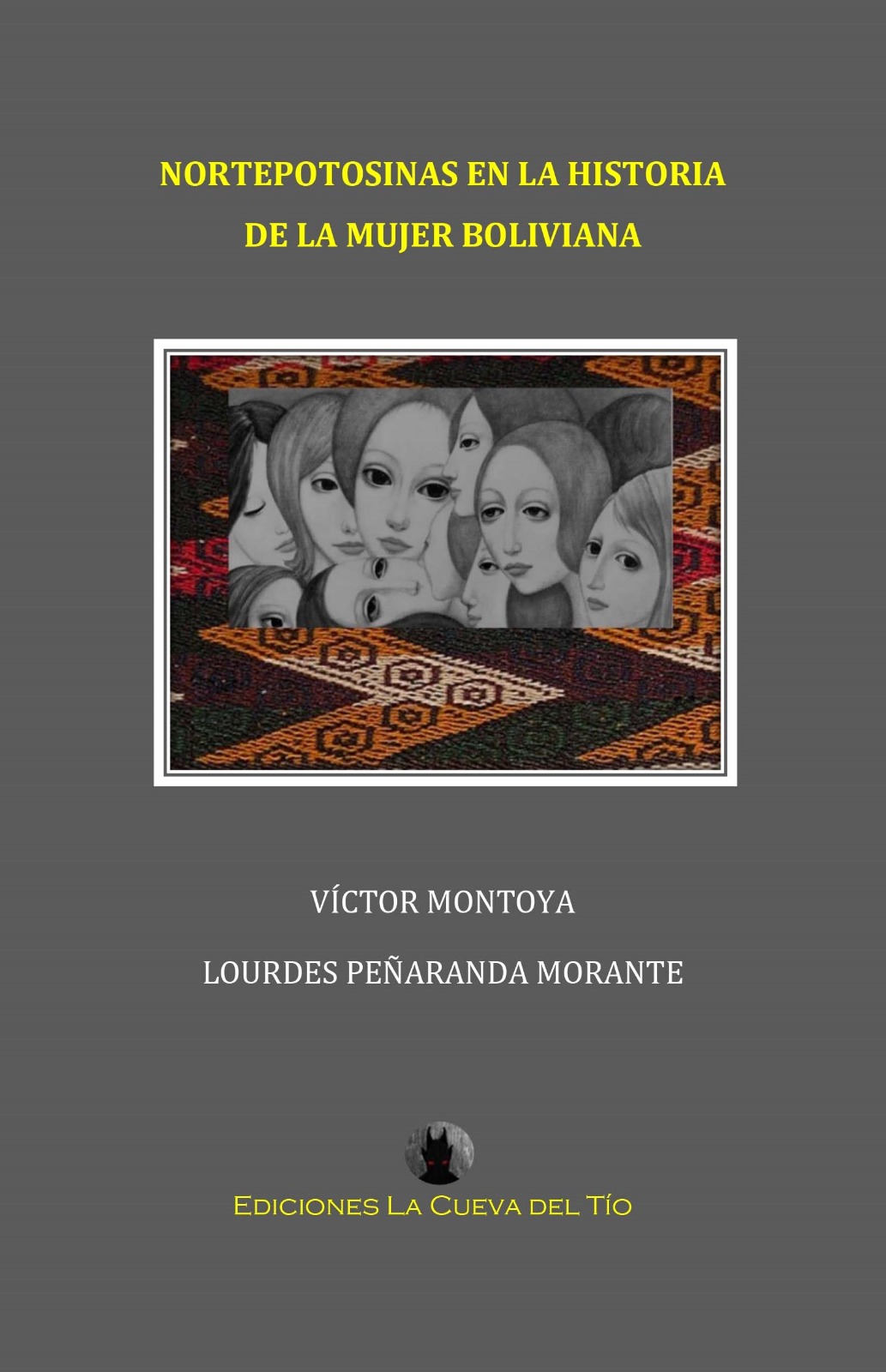
Tapa del folleto Nortepotosinas en la historia de la mujer boliviana
Las mujeres han luchado desde siempre por conquistar sus derechos y su emancipación de los sistemas de poder, intentando tumbar los muros de la opresión colonial, patriarcal y machista. De manera que son innumerables las heroínas anónimas que han pasado desapercibidas en los anales de la historia oficial escrita casi siempre por los hombres.
Sin embargo, se tienen datos y documentos de quienes se sumaron a las luchas de independencia durante la época colonial, como Isidora Katari Flores, Kurusa Llawi, Tomasa (Tomasina) Silvestre y otras indígenas que lucharon por independizarse del yugo colonial, enarbolando banderas libertarias y encendiendo la chispa que desencadenó el llamado “primer grito libertario de América”.
Ellas participaron junto a sus padres, hermanos, esposos e hijos en los movimientos libertarios de indígenas y mestizos organizados, a fines del siglo XVIII, contra la dominación virreinal, que sometió a los pueblos originarios a un régimen de despojo y esclavitud desde que las huestes ibéricas “descubrieron” y “conquistaron” las civilizaciones del llamado “Nuevo Mundo”, que de nuevo no tenía nada, salvo para las culturas occidentales que se sentían superiores a las que encontraron a lo largo y ancho del continente Abya Yala.
La época de la república también contó con valientes mujeres, quienes no cesaron en su afán de sumarse a los procesos revolucionarios que pugnaban por establecer un sistema de gobierno que incluyera a las mujeres en las esferas económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad, con los mismos derechos y responsabilidades que los varones.
Este proceso de equidad de género no fue fácil, pero no dejó de inquietar a las mujeres decididas a romper con los cánones establecidos por los poderes de dominación y dejar de ser las empleadas domésticas encerradas entre las cuatro paredes del hogar. No fueron pocas las mentes y las voces que se rebelaron contra la moral eclesiástica y el machismo reinante en los diversos estamentos de la republicana. No en vano se tienen a mujeres como Juana Azurduy de Padilla, Vicenta Juariste Eguino, Manuela Gandarillas, las Heroínas de la Coronilla y la escritora Adela Zamudio, quienes fueron las primeras en interpelar a los hombres que las consideraban simples objetos y no sujetos con pensamientos y sentimientos capaces de aportar, con sabiduría y experiencia vivida, al equilibrio de una colectividad que avanzaba por los senderos de la justicia social, la liberación y el buen vivir.
El desarrollo del sistema de explotación capitalista en Bolivia, que, desde fines del siglo XIX, tuvo su mayor expresión en la economía extractivista de los recursos naturales como el oro, la plata, el estaño y otros metales, sometió a las mujeres a un trabajo de semiesclavitud, sin considerar su condición de esposas y madres de familia. El trabajo como “palliris”, establecido por los empresarios, como Patiño, Hochschild y Aramayo, las permitió advertir que las mujeres no gozaban de seguridad laboral ni de beneficios sociales, pero también las permitió asumir una conciencia de clase y aliarse con sus compañeros de infortunio en los sindicatos revolucionarios, que se opusieron al despotismo de la rosca minero-feudal.
Las huelgas, que contaban con la activa participación de las mujeres trabajadoras, fueron reprimidas por los guardianes del superestado minero y, algunas veces, acabaron en baños de sangre, como ocurrió, por ejemplo, en la masacre de Uncía, en junio de 1923, y en la masacre de Catavi, en diciembre de 1942, cuando el gobierno del general Enrique Peñaranda, sostenido por el magnate minero Simón I. Patiño y los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, asumió el servil compromiso de suministrar estaño barato a las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Este sustancial apoyo solo se pudo realizar a costa del sufrimiento de los trabajadores mineros, cuyo promedio de vida no pasaba de los 40 años y cuya existencia dependía de un paupérrimo salario.
Los obreros del único sindicato de Oficios Varios se declararon en huelga y decidieron marchar rumbo a la gerencia de la Empresa “Patiño Mines”, con un pliego petitorio que se resumía en los siguientes puntos: 1) aumento de salarios y 2) mantenimiento de los precios en las pulperías, cuyos dueños eran los mismos propietarios de las minas de estaño.
En plena pampa, entre Catavi y Llallagua, se abrió fuego contra los manifestantes, siendo acribillados entre alaridos y voces de protesta. Los que avanzaban en la línea de frente, con banderas y pancarta en las manos, fueron los primeros en ser asesinados y heridos por las tropas del ejército que dispararon ráfagas contra la multitud de hombres, mujeres y niños. Entre los caídos se encontraba la “palliri” María Barzola, cuyo nombre y heroísmo fueron inmortalizados en la historia del movimiento obrero boliviano.
Las mujeres del norte de Potosí, en su condición de obreras y “amas de casa”, han dado muestras de su compromiso social y su coraje a toda prueba. No es casual que, burlando la represión política de la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez, se declararon en huelga de hambre a fines de diciembre de 1977, Todo comenzó cuando cuatro mujeres mineras, junto a sus niñas y niños, tomaron las oficinas del Arzobispado de La Paz. Ellas eran Nelly de Paniagua, Luzmila Rojas de Pimentel, Angélica Romero de Flores y Aurora Villarroel de Lora. Una semana después se sumó a la huelga Domitila Barrios de Chungara, conocida dirigente del valeroso Comité de Amas de Casa de Siglo XX.
Las huelguistas, que luchaban por la recuperación de la democracia y la liberación de sus esposos que habían sido apresados por el régimen banzerista, saborearon la victoria 21 días más tarde, convencidas de que las mujeres podían torcerle el brazo a la dictadura militar y arrancarle amnistía general e irrestricta para los presos, perseguidos y exiliados por razones políticas y sindicales, reposición al trabajo de todos los obreros despedidos, vigencia de las organizaciones sindicales y retiro de las tropas del ejército de los centros mineros.
Son pocas las mujeres que simbolizan la batalla por la liberación femenina, pero son innumerables las que forjaron la historia contemporánea de Bolivia, sin dejarse doblegar por las fuerzas patriarcales y las costumbres machistas que, desde la colonia hasta la república, acallaron la voz de las mujeres, desplazándolas a la condición de “ciudadanas de segunda categoría”. No obstante, la decisión de permanecer firmes en la batalla, a pesar de las adversidades y las normas de senso-moral impuestas por la jerarquía eclesiástica y el Estado patriarcal, pudo mucho más que las costumbres atávicas y las conductas insensatas de los varones.
El despertar femenino impulsó a crear normas que reconocieran los derechos civiles de las mujeres como ciudadanas con derecho a voz y voto. Así la revolución nacionalista de 1952, a la luz de los acontecimientos históricos de mediados del siglo XX, promulgó el voto universal, que benefició a mujeres, jóvenes, indígenas y analfabetos. Más todavía, después del derecho a voto, la segunda reivindicación femenina fue el derecho a la educación, que permitió a las mujeres incursionar en las Casas Superiores de Estudio y en carreras que antes eran tradicionalmente masculinas.
Así, los avances en el establecimiento de un Estado de Derecho, derivó, años más tarde, en la institucionalización del “Día de la Mujer Boliviana”, mediante el D. S. No. 07352, emitido el 5 de octubre de 1965. Su único artículo señala lo siguiente: “Declárase el 11 de octubre, de cada año, día nacional de la mujer boliviana, como reconocimiento por su contribución al progreso del país y a la creación de sus valores culturales, cívicos y morales en recordación histórica del nacimiento de ADELA ZAMUDIO, poetisa y educadora”. Asimismo, la presidenta Lidia Gueiler Tejada, la primera mujer que gobernó el país, elevó este Decreto al rango de Ley, el 2 de octubre de 1979, mediante el D. S. 17081, que fijó que las mujeres gozarán un día completo de descanso cada 11 de octubre de cada año.
En los últimos decenios se han hecho serios esfuerzos por rescatar la historia de las mujeres y su participación en el terreno político, con miras a que sigan interviniendo en las decisiones de los gobernantes, buscando cada vez más estrategias de incorporación de las mujeres al mundo político desde la perspectiva de género. De ahí que, después de la revolución de 1952, los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, no tardaron en acoger orgánicamente a las mujeres en sus filas, formando una suerte de comandos femeninos como “Las Barzolas” del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), un grupo de choque que causó pánico y terror entre las mujeres que osaban criticar la gestión antiobrera del régimen movimientista.
Estas prácticas políticas se “arraigaron” en los posteriores grupos políticos femeninos, como es el caso de la Federación Sindical de Trabajadoras Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (Las Hijas de Bartolina Sisa), que se gestó entre 1978-1979 y se fundó en 1980, con la convicción de que las mujeres campesinas eran discriminadas al interior de la Federación de Campesinos de Bolivia y que debían tener su propia organización para luchar por sus derechos.
Con las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas que se promulgaron desde el Estado Plurinacional de Bolivia, se incorporó a las mujeres en todos los poderes de decisión del gobierno, con participación activa en los ministerios, embajadas y en la Cámara de Senadores y Diputados de la Asamblea Legislativa. Así se permitió la participación plena de las mujeres en los destinos del país y la historia de Bolivia, partiendo del principio de que la mujer no puede permanecer confinada a su espacio doméstico, alejada de la cúpula central de los gobernantes, sino que debe participar en todos los niveles estructurales de la sociedad, ya que se concibe la democracia como la única forma de gobierno y la equidad de género como la mejor forma de vida.
La historia de Bolivia está llena de eventos heroicos donde las mujeres fueron las grandes protagonistas, y las nortepotosinas, en el siglo XIX, XX y XXI, han hecho su parte, desde las trincheras del hogar, la vida política, sindical, económica, cultural, deportiva y la investigación científica, sin más propósito que legitimar sus derechos en una sociedad patriarcal, que durante siglos la negó por su condición biológica y su lugar en las esferas sociopolíticas del país.
Por fortuna, en la actualidad es evidente la presencia de las mujeres en todos los estamentos del Estado, con iniciativas que defienden los derechos de la mujer y velan por los intereses de una nación con equidad de género, justicia social, exenta de racismo y toda forma de discriminación. Las mujeres nortepotosinas brillan con su presencia en la historia de la mujer boliviana. Ahí tenemos el caso de María Amelia Chopitea Villa, la primer doctora boliviana; las escritoras Martha Mendoza Loza, Tula Mendoza Loza, Paz Nery Nava Bohórquez, Jael Oropeza de Pérez; las compositoras de música folklórica como Luzmila Carpio Sangüesa, Cornelia Veramendi Mamani y Nardy Barrón; la basquetbolista Paulina Medrano y las investigadoras como Amalia Dávila de Gallardo, Carola Campos Lora y muchas otras que, debido a razones obvias, aún no se han dado a conocer en la vida pública, pero que, debido a su talento y su aporte significativo en el campo de las ciencias, la tecnología, la política y la cultura, un buen día ocuparán, con legítimo derecho, el lugar que les corresponde en la historia nacional.
Esperemos que estos apuntes de nombres y datos, reunidos en el presente folleto, además de echar más luces sobre una realidad no siempre visibilizada por la historia oficial, sirva para ir rescatando a las mujeres nortepotosinas que supieron contribuir al desarrollo del país con la fuerza de su inteligencia, su honda sensibilidad, su asombrosa creatividad, su inclaudicable lucha y su gran valor humanista.
Las personalidades que no están incluidas en el presente trabajo, se debe a que no se encontraron datos biográficos confiables, como en el caso de las basquetbolistas Paulina Medrano, Judith Quiñones y Judith Terceros, pero que, como es natural en este tipo de manuales, serán consideradas en próximas ediciones. Además, cualquier crítica, opinión o sugerencia será siempre bienvenida para que este modesto aporte de revalorización de las mujeres nortepotosinas sea una propuesta historiográfica más colectiva que individual.
*Víctor Montoya es escritor, periodista y pedagogo - Lourdes Peñaranda Morante es Encargada del Archivo Regional Catavi del Archivo Histórico de la Minería Nacional de COMIBOL.
Agencia de noticias universitarias Aquí Comunicación
El infamatorio
Publicación Aquí 356
- Aquí 356
- Premios y lisonjas fabricados a la medida de autócratas narcisistas
- Del decreto cuestionado al pacto social: La necesidad de subir una pendiente inclinada
- La humillación a los vencidos: método y práctica de los jerarcas
- ANDECOP emite manifiesto en defensa de la calidad educativa ante la Resolución Ministerial 01/2026
- Aquí 355
- Del 21060 al 5503: cuarenta años después, nuevamente, el pueblo pagará la crisis
- Ajuste sí, pero no así
- Las Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia señala que las medidas económicas del Gobierno deben garantizar la justicia económica y no vulnerar la dignidad humana
- Entrar en la historia o quedar fuera
- 77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 49 años de lucha incesante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que interpela al Estado y la sociedad
- A los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz se pronuncia
- Cirilo Jiménez, sindicalista revolucionario
- Aquí 354
- No solo son necesarios los méritos para ejercer un cargo público, también la sensatez es primordial
- El reordenamiento de facto del mundo
- Presidente de la CAO propone privatizar Áreas Protegidas y fragmentar Tierras Comunitarias de Origen
- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después
- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después
- Conversaciones con el Tío de Potosí
- El boliviano Héctor Garibay gana en Colombia la Carrera Rescate de la Frontera
- Aquí 353
- Recuperación de la Casa de los Derechos Humanos: 901 días de resistencia y vigilia por los derechos humanos en Bolivia
- El autoritarismo y el periodismo
- Presidenta de ANDECOP hace público un pronunciamiento
- Protesta de la “Generación Z” es reprimida por un Estado sumido en corrupción y vínculado con el narcotráfico
- Pensar y expresarse en democracia
- La increíble y triste historia de Choquehuanca
- Aquí 352