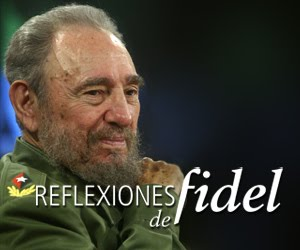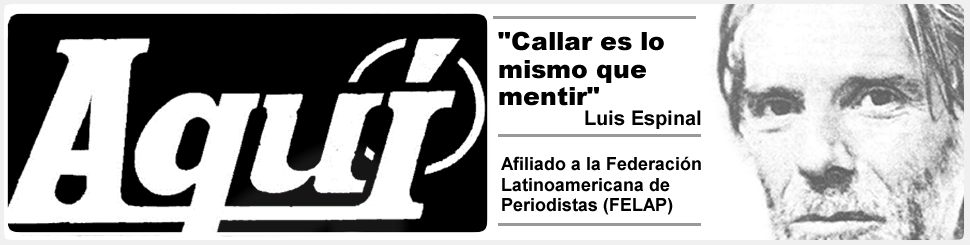
Artículos más leídos
- ‘Los fundadores del alba’, un libro cada vez menos leído
- La Masacre de Kuruyuki en tierra guaraní
- Facultad de Medicina convoca a estudiantes y bachilleres al examen de suficiencia
- Convoca a Curso Prefacultativo y Examen de Dispensación gestión 2014
- Diseño Gráfico es la nueva carrera de la UMSA
- La revolución paceña de 1809: con unidad de la plebe por la libertad…
- Cadena de mentiras e impunidad en la conducta de gobernantes
- Desde Chile nos sumamos
Bajo el gobierno de la “mérito-fobia”

Erick R. Torrico Villanueva*
20 de octubre de 2025
Fuente: ANF
En sus 200 años de existencia, Bolivia ha tenido 90 gobiernos. Hubo gobernantes que ejercieron funciones por algunas horas hasta el extremo de aquel que se mantuvo por más de 13 años continuos. Los cambios de gobierno se dieron por golpe de Estado, renuncia, fallecimiento, sucesión constitucional o mediante elecciones. Esto último ocurrió con mayor regularidad a partir de la recuperación democrática en octubre de 1982.
Es muy difícil, además de polémico, pretender señalar cuáles de esos gobiernos y gobernantes fueron mejores o peores, pero lo que dice mucho del resultado de esa bicentenaria trayectoria es cómo se encuentra el país en la actualidad.
Se necesitaría hacer un cuidadoso examen histórico para lograr una evaluación global relativamente pertinente. Sin embargo, no se requiere de gran exhaustividad para apuntar que, en muchos momentos, lo que predominó fueron las sombras antes que las luces. Y esto tiene que ver con la clase de decisiones políticas que fueron adoptadas tanto como con la forma de estructuración y el modo de funcionamiento del Estado, al igual que con el tipo de personas que ocuparon las posiciones de mando.
La aversión (fobia) a que la nación sea dirigida por quienes mostraran mayor aptitud para ello –aparte de compromiso efectivo con el interés público– parece haber sido frecuente a lo largo de estos dos siglos. Lo ocurrido en las dos décadas recientes proporciona buena evidencia al respecto.
En este sentido, más allá de las peripecias que vivió en el marco de la contraposición clásica entre dictadura y democracia, Bolivia se desenvolvió en constante enfrentamiento con la mediocracia, que no se refiere aquí al “gobierno de los medios de comunicación” sino al de la mediocridad.
Platón, que soñaba con una república guiada por los mejores, los filósofos –sostenía él–, se rasgaría las vestiduras al ver lo que aquí pasó, aún pasa y puede seguir pasando.
Cuando menos en los primeros quince años después de que fuera recuperada la democracia, en el país se alimentó un cierto propósito de contar con políticos profesionales, en la doble significación de que la gente dedicada a la actividad política tuviese algunos estudios y se consagrara a desempeñar ese trabajo de buena manera. Eso empezó a degenerar poco más tarde con la exacerbación del papel de los tecnócratas, preocupados solamente en la eficacia de sus decisiones. Y luego, casi como una reacción, vino una acelerada desprofesionalización que sustituyó los títulos universitarios por las lealtades genuflexas. La política se informalizó y sufrió variadas deformaciones.
En tal esquema, no solo las líneas de dirección quedaron por debajo de estándares mínimos, también sucedió eso con mucho de la base amplia del funcionariado. La combinación de demagogia con impericia alimentó intensamente un proceso de mediocrización que incluso engulló a varios que usaban antes su propia cabeza. Y no faltaron los que terminaron proscritos por haber pretendido ser librepensantes. Una supuesta “revolución cultural” que jamás ocurrió tuvo su contraparte real en una suerte de antiintelectualismo del poder.
Así, el voto hormonal de diciembre de 2005 acabó dando legitimidad a una improvisación dogmática que anuló el espacio público y dilapidó el mejor tiempo de rédito económico que tuvo Bolivia en toda su historia.
A diferencia de lo que decía José Ingenieros sobre los mediocres, que “cruzan el mundo a hurtadillas, temerosos de que alguien pueda reprocharles esa osadía de existir en vano, como contrabandistas de la vida”, en el caso boliviano más bien se lanzaron a asumir la condición de protagonistas.
Se instaló de ese modo la “mérito-fobia”, el repudio sistemático a que se deba poseer alguna virtud para la función pública, al punto de que en no pocos casos contar con un diploma o con experiencia fue considerado un “acto racista”. La meritocracia se encontró con todas las puertas cerradas.
No sería justo aplicar al caso de Bolivia la frase “Cada nación tiene el gobierno que se merece”, atribuida al conservador francés Joseph de Maistre, pensador del siglo XVIII, pero sí se la debiera tomar como materia de reflexión.
Las recientes elecciones nacionales han estado, como hace 20 años, marcadas por la improvisación (tanto de organizaciones como de candidatos) y por un sufragio con toque visceral. De todos modos, aún queda la posibilidad –y la esperanza– de siquiera aminorar la mediocridad que casi se hizo norma de gobierno.
*El autor es especialista en comunicación y análisis político y vicepresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz
Agencia de noticias universitarias Aquí Comunicación
El infamatorio
Publicación Aquí 356
- Aquí 356
- Premios y lisonjas fabricados a la medida de autócratas narcisistas
- Del decreto cuestionado al pacto social: La necesidad de subir una pendiente inclinada
- La humillación a los vencidos: método y práctica de los jerarcas
- ANDECOP emite manifiesto en defensa de la calidad educativa ante la Resolución Ministerial 01/2026
- Aquí 355
- Del 21060 al 5503: cuarenta años después, nuevamente, el pueblo pagará la crisis
- Ajuste sí, pero no así
- Las Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia señala que las medidas económicas del Gobierno deben garantizar la justicia económica y no vulnerar la dignidad humana
- Entrar en la historia o quedar fuera
- 77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 49 años de lucha incesante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que interpela al Estado y la sociedad
- A los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz se pronuncia
- Cirilo Jiménez, sindicalista revolucionario
- Aquí 354
- No solo son necesarios los méritos para ejercer un cargo público, también la sensatez es primordial
- El reordenamiento de facto del mundo
- Presidente de la CAO propone privatizar Áreas Protegidas y fragmentar Tierras Comunitarias de Origen
- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después
- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después
- Conversaciones con el Tío de Potosí
- El boliviano Héctor Garibay gana en Colombia la Carrera Rescate de la Frontera
- Aquí 353
- Recuperación de la Casa de los Derechos Humanos: 901 días de resistencia y vigilia por los derechos humanos en Bolivia
- El autoritarismo y el periodismo
- Presidenta de ANDECOP hace público un pronunciamiento
- Protesta de la “Generación Z” es reprimida por un Estado sumido en corrupción y vínculado con el narcotráfico
- Pensar y expresarse en democracia
- La increíble y triste historia de Choquehuanca
- Aquí 352